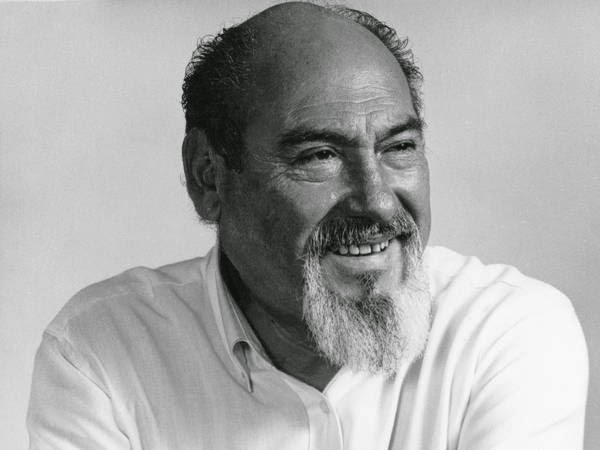EL PERRO DEL RÍO
El río San Francisco, en verdad, no es un simple río. A mí siempre me pareció un escondite para ir con “la barra”, cada uno con su caña de pescar, un puñadito de uncas, un sánguche de mortadela y un gorro para el tanto sol. Algunos llevaban churrinche, otros la honda al cuello y los bolsillos llenos de piedras. No había paloma, gorrión o ser alado alguno que se salvase de la artillería. Eran cinco o seis bicicletas; íbamos de a dos en cada una.
“¡Cuidado con las víboras!... Si te pica una avispa, ponete barro… No se vayan a insolar… No se metan en la parte honda, ¡hasta dicen que hay pumas por ahí!...”. Los sermones eran de las madres, pues los padres, cuando chicos, se habían hartado de hacer lo mismo. “Con cuidado, muchachos –nos decían–, no vayan más allá de las champas, a ver si pisan una raya…”
Yo no había cumplido los nueve y el Flaco Moya iba para los once.
“Ahí anda la yuntita –decía mi mamá–. ¡Un día de éstos, de tanto andar a la siesta, se los va a llevar El Duende!” Pero no dejaba de prepararnos el mate cocido con milanesa fría que tanto nos gustaba. Ella no mostraba demasiado su amor, pero nosotros se lo adivinábamos. “¡En qué andarán!”, decía cuando nos veía pasar apurados. “¡En nada, doña Ofelia!” replicaba el Flaco con cara de cordero degollado. (Por el momento. Ya íbamos a andar en algo terrible que nos costaría grandes reprimendas.)
El Gallo Loco era uno de los mayores de la barra. Tenía catorce y por eso era el más admirado, y el más odiado. Su padre criaba gallos de riña, y sólo campeones, según dicen. Él tenía dos hermosos perros mantonegro: el “Fuego” y el “Chungo”.
Todo empezó de casualidad. Un domingo el Gallo Loco hizo pelear al Chungo con el del Oreja Troncoso, que, creo, era un boxer, no me acuerdo. Los separamos echándoles agua, pero el Chungo era superior, y el Gallo Loco se dio cuenta:
–Che, changos, ¡hagamos un campeonato!... Una rueda por descalificación. Y el que gana es el campeón… Después los llevamos a que se agarren con los del Negro Zulú… ¡Ese los hace trenzar por plata!...
–¡Meta! –dijimos todos.
–Pero… siempre van a ganar los tuyos… –murmuró el Pichi Sánchez.
El Flaco Moya y yo éramos los únicos que no teníamos mascota, pero nos dedicamos a la organización. Encontramos un baldío bien alejado y conseguimos ladrillos para montar el campo de batalla. Hasta le hicimos tribunas. Para entrar al “estadio” había que ser recomendado de la barra o pagar un peso, o cinco bolillas, o diez figuritas Los Campeones. El ganador se llevaba el pozo, o nos repartíamos para el helado de todos. Eran dos peleas: la primera era la de los caschi, la segunda era la brava. Por supuesto, siempre ganaban los perros del Gallo Loco.
–Tomen, pendejos, hagan manchancho –decía y tiraba las monedas por el aire. Tenía la sonrisa maldita del que se sabe ganador. Pasaba a nuestro lado, nos daba un tincazo en la cabeza y vociferaba “Chau, ¡inútiles!”. El dueño del perdedor quedaba, los ojos llenos de lágrimas, acunando a su mascotita.
En verano el río San Francisco viene crecido; truena como un gigante. En las orillas pueden verse
cantidades de sapos, algún caballo muerto y hasta algún ranchito que arrastra esa inmensa lengua de
chocolate.
Una de las pocas tardes en que dormía la siesta (con el temor de que, si no, me llevaba El Duende), sentí el silbido del Flaco desde la vereda de enfrente. Me le escabullí a mi mamá por la puertita del fondo.
–¿Y diái, Flaco? –le dije. Tenía los ojos como de vaca asustada. Estaba pálido. Me parecía escucharle
los latidos del corazón.
–¡Petiso, ya tenemos perro!
–Dejá de mentir; no seás embustero…
–¡Te juro! Mirá –hizo una cruz con los dedos y la besó. Era verdad.
–¿Y dónde está?
–En la casa de mi abuela. Vamos… Ayer fui al río con mi tío Cosme… Yo andaba por ahí, ondeando.
Hago así y veo un bultito en el agua. Me acerco y le veo el hociquito saliendo… Entro a nadar como loco. Llego y lo agarro de acá. Estaba pesado pero se dejaba llevar… Llegamos a la orilla y nos quedamos los dos tirados, abrazados, un rato… Sin que mi tío me vea, me lo traje a la casa de la nona… Vení, miralo, petiso, ¿no está bueno?
–¿Es mansito? –le dije casi temblando.
–Es malo cuando lo provocan, mirá. Tengo miedo de que se coma las gallinas…
Al otro día, el Chungo volvió a ganar, esta vez al del Chato Vilca, que no soportó la derrota y se largó a llorar como un marrano. El Gallo Loco se reía como los malos de las películas.
–¡Che, Gallo, el domingo te toca llorar a vos! –dijo el Flaco temblando pero decidido. Hubo silencio.
–Y vos qué hablás, si ni siquiera tenés perro…
–Eso es lo que vos creés… Tengo uno que se llama “Rayo”… Y dos monedas de veinticinco para el
domingo –el Flaco se había parado con las piernas abiertas y fruncía el ceño.
–¿Y de dónde lo robaste? –dijo el Gallo en medio de una gran carcajada–. Seguro que es un caschi… Y encima se hace el machito el Flaco éste…
–Eso no te importa –replicó el Flaco–. ¡Y andá preparando las velas porque es a muerte la cosa!
–Está bien (los ojos del Gallo se inyectaron). Pero después no me vengás con mariconerías porque
encima te doy la masita…
La semana se hizo larga, eterna. Tuve varias pesadillas. Todas las mañanas el Flaco me esperaba en
la puerta de la casa de su abuela.
–¡Chúmbale, Rayo, así, dale con todo! –lo entrenábamos. Cuando hacíamos un descanso, nos sentábamos debajo del mandarino a fabricar ilusiones.
–¡Mirá si le ganamos al Chungo!... ¡Y después a los del Negro Zulú!...
–¡Y después vienen los periodistas y le sacan fotos para el diario!
–Y después a Jujuy, a Salta… ¡a Buenos Aires!
–¡Y después por la corona del mundo!... ¡Y viajamos en avión!...
–¡Aquí, Rayo, junto! –simulábamos que alguien nos sacaba una foto y le sosteníamos una tapita de
Coca-cola en el pecho, como una medalla.
El mundo no existía para nosotros. Mi papá me preguntó un día qué me pasaba que no iba a visitar a mi tío Adalberto. Nosotros sólo pensábamos en el domingo.
La noche del sábado había sido misteriosa. El viento se encaprichaba en las ventanas, como buscando
a alguien desesperadamente. A lo lejos, el bramido del río San Francisco.
Cuando canta el cacuy –dicen las viejas–, señal de desgracia. Y esa noche cantó. Todo el bicherío estaba adentro de la tormenta. Con mi madre tuvimos que correr a escobazos algunos murciélagos que habían entrado en la cocina.
La mañana del domingo el cielo estaba negro, como si Dios hubiese derramado un tacho de alquitrán sobre las nubes. Apenas doblé por la callecita de tierra, el Flaco me hizo señas. La abuela dormía. Le pusimos un cinto al cogote al Rayo y lo cepillamos bien. Cuando llegamos no había nadie. Al rato empezaron a caer. Nadie traía su picho porque no había preliminares. Algunos se rieron del Rayo porque no tenía pelos y parecía muy manso. Cuando llegó el Gallo Loco todos aplaudieron: el Chungo tenía un collar de púas que brillaban en su cogote y las antepatas vendadas. Parecía El Familiar.
–No te riás, Chungo, hay que darle changüina a los caschi –dijo socarronamente–. ¡Miren, changos, el picho del Flaco no ladra, del susto!... ¡Encima es un perro pila!...
Todos se rieron. Al rato llegó Marito con dos ollas de agua caliente y largamos las bestias a la arena.
–¡Flaco, si el tuyo no quiere pelear, gana el Chungo! –dijo altanero el Gallo.
–¡Meta, Rayo, meta! –gritaba el Flaco, desesperado. El Gallo Loco tiró un hueso al centro del ring. El
Chungo atrapó el hueso casi en el aire. Entonces reaccionó el Rayo y se le prendió del cogote. Allí
empezó el griterío, la polvareda y el principio del desastre.
–¡Échenle agua, rápido! –se asustaron algunos. La cancha se regó rápidamente de sangre. Varios salieron corriendo. Les tirábamos piedras, cascotes, y nada.
–¡Llamalo a tu tío, Marito! –gritaba, lagrimeando, el Gallo Loco. Pasamos de la algarabía al espanto.
Enseguida llegó el hombre. Traía una pistola en la mano. El Flaco se enloqueció:
–¡No lo mate, no lo mate!
El tío de Marito se sacó al niño de encima empujándolo. Se acercó y le descerrajó dos tiros en la cabeza al Rayo. Los dos contrincantes quedaron tirados en un mar de sangre. El hombre se dio vuelta, furioso, pálido, y gritó:
–¡Mocosos de porquería!... ¡De dónde han sacado este puma!
A.C.